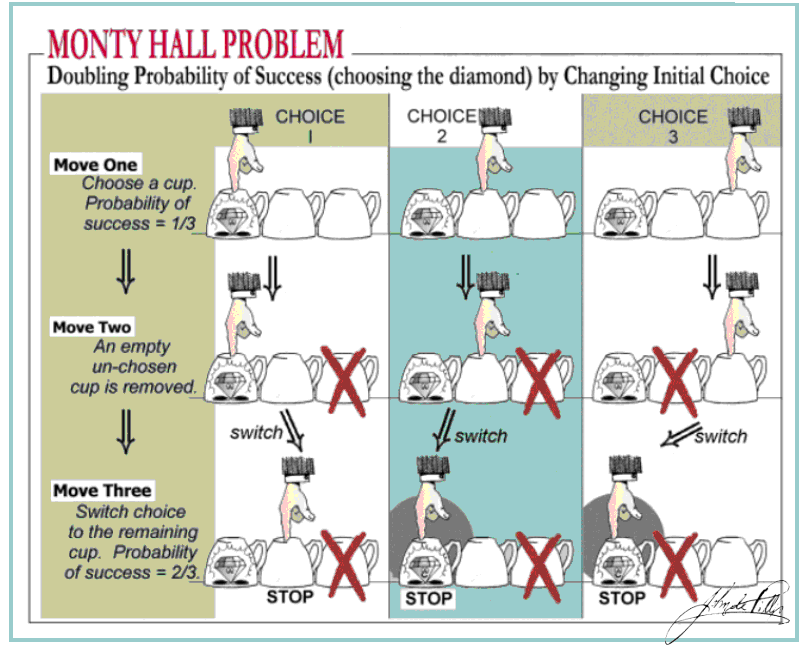Una profesora anuncia un examen sorpresa para la semana siguiente. Los alumnos razonan de la siguiente manera. El viernes no podrá ser, puesto que si llega el viernes sin haber tenido examen, sabremos que será ese día. El jueves tampoco podrá ser, puesto que hemos descartado el viernes, así que si llega el jueves, tampoco será sorpresa. Por inducción, no podrá ser ningún día de la semana. Los alumnos deducen que la profesora no podrá poner ningún examen sorpresa.
Para asombro de todos, llega el miércoles y la profesora pone el examen.
La paradoja está resuelta desde hace muchos años. Se trata de mostrar que el enunciado de la profesora consta de varias proposiciones incompatibles entre sí. Lo vemos mejor si la semana solo tuviera dos días. Así, la profesora está diciendo:
- Si el examen es el día 1, la víspera (o ese día antes de clase) de ese día los estudiantes no sabrán que el examen es el día 1.
- Si el examen es el día 2, la víspera de ese día los estudiantes no sabrán que el examen es el día 2 y sabrán que no ha sido el día 1.
- El examen será alguno de esos dos días.
Es posible, usando las reglas de la lógica proposicional, mostrar que las tres afirmaciones no pueden ser ciertas a la vez (no lo voy a hacer). Hasta aquí no hay problema, todos los lógicos están de acuerdo. Lo que ha creado una larga confusión es que, a pesar de que la profesora ha dicho algo falso, resulta que consigue su objetivo de dar un examen sorpresa.
Llegados a este punto, la discusión ha dado lugar a decenas de artículos en revistas serias. Casi todos van al monte sin botas. Hay autores que se inventan ramas de la lógica sólo para intentar abordar la cuestión.
Borwein y compañía miden el grado de sorpresa con una definición de entropía y buscan así una estrategia para la profesora que maximice la tal entropía.
Según Shaw, la profesora hace unas afirmaciones autorreferenciales de tal manera que nada bueno se puede deducir de ellas.
Olin y Sorensen se ponen a definir “puntos ciegos” epistemológicos y no sé qué diantre hacen con ellos.
Otros se ponen a decir cosas como que saber una preposición un día no es lo mismo que saberla otro día.
Sober, que propone una buena manera de abordar el problema, sin embargo se pone a decir que hay que distinguir entre predicciones prudenciales y evidenciales para concluir no sé tampoco muy bien qué cosa.
En realidad, la cosa es más sencilla. Pensemos en una semana de dos días. Cada día la profesora decide si poner o no un examen, y cada día los alumnos apuntan un SÍ o un NO en un sobre. Si hay examen y apuntaron SÍ, o si no hay examen y apuntaron NO, no hay sorpresa. En caso contrario sí la habrá. Pongamos que la sorpresa le reporta un beneficio (felicidad, utilidad, como quiera llamarse) de 1 a la profesora y de -1 a los alumnos. La no sorpresa cambia el beneficio de cada uno. Los pagos son arbitrarios y podemos cambiarlos si se quiere.
Si no ha habido examen el día 1, el día 2 se enfrentarán al siguiente juego
Día 2
|
SÍ
|
NO
|
Examen
|
-1,1
|
1,-1
|
No examen
|
1,-1
|
-1,1
|
La única manera de elegir consistentemente en este juego es echar a cara o cruz entre poner examen o no por parte de la profesora y escribir SÍ o NO por parte de los alumnos. El beneficio esperado para cada uno será cero.
Sabido esto, el día 1 el juego es parecido. Ambos tienen que elegir como antes, pero aquí surge un problema. Si la profesora elige no poner examen y los alumnos eligieron SÍ, ¿seguimos con el juego? Si es así, esto querría decir que los alumnos pueden anticipar el examen cada día, de manera que alguno acertarán. Una cosa sensata es decir que, en ese caso, perdieron su oportunidad y el juego se acaba. Otra es decir que esto les impide decir SÍ en el futuro, de manera que el juego del día dos tras (No examen, SÍ) habría sido trivial, con la profesora poniendo el examen los alumnos sorprendidos. Voy a seguir el primer caso, que deja así el primer día:
Día 1
|
SÍ
|
NO
|
Examen
|
-1,1
|
1,-1
|
No examen
|
1,-1
|
0,0
|
En la casilla (No examen, No) hemos puesto ceros, que son los pagos que se esperan obtener el día siguiente. La casilla (No examen, NO) la podemos interpretar como que el juego se acaba o como que, aún siguiendo, los beneficios son (1,-1) no importa lo que pase el segundo día, porque ya se erraron los alumnos en su elección. La única manera consistente de decidir ahora es, para la profesora, elegir poner examen con probabilidad 2/3 y, para los alumnos, elegir SÍ con probabilidad 1/3. (Otras posibles variantes las tengo publicadas con
Jesús Zamora aquí. Se puede leer también
aquí.) En el análisis vemos claramente los dos hechos fundamentales de la paradoja:
No es posible poner un examen y que sea sorpresa. Pero esto es porque no es posible que ocurra con probabilidad uno. Vemos que, en nuestro análisis, hay una probabilidad 1/3 x 1/2 = 1/6 de que no hay examen, y una probabilidad positiva de que, habiéndolo, no sea sorpresa. Podíamos haber insistido en que debía haber examen, sólo habría que alterar el juego del día 2 y tendríamos la misma conclusión acerca de que el examen no puede se sorpresa con probabilidad 1.
¡Pero la profesora consigue poner un examen sorpresa! Esto es porque nos cuentan sólo uno de los posibles finales de la historia, cuando los dados cayeron de manera que la profesora pone el examen y los alumnos no lo adivinaron. Lo que he expuesto aquí dice que eso sólo puede pasar con alguna probabilidad si, al lado, está la probabilidad de que no pase.
Lo que ha pasado es que ni alumnos ni profesora pueden razonar al margen de lo que crean que va a hacer el otro, ni al margen de cómo valoren acertar o no, y esto nos coloca en el mundo de la Teoría de los Juegos, puesto que la lógica proposicional no podrá dar cuenta de la interacción entre las acciones y creencias de los dos jugadores. No estaban hechas esas botas para este monte.