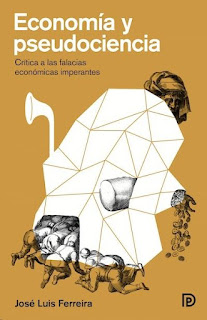No existe el pecado original, ni el mandato divino, ni el imperativo categórico. No hay nada sagrado. Nunca ha habido una edad de oro ni habrá un fin de la historia mientras haya seres humanos. Las esencias no existen, ni el sentido de la vida, ni una finalidad en la evolución. Nada está escrito. La naturaleza no es buena ni deja de serlo, solo es indiferente. No hay un derecho natural. No existe lo bueno ni lo malo sin un sujeto moral. La sociedad no es sujeto moral más que en un sentido figurado. De lo que es no puede deducirse lo que debe ser. No es posible hablar de moral sin valorar las consecuencias. El universo no ofrece un punto de vista. El tiempo carece de una posición original.
Lo que sí existen son seres humanos que toman decisiones según sus preferencias morales, su capacidad de convencer o de imponerse unos a otros y atendiendo a las restricciones físicas, biológicas, sociales, económicas, de incentivos o de cualquier otra índole. El bien o el mal siempre es referido a un ser que hace valoraciones morales. Las valoraciones de un ser humano no suelen ser muy distintas de las de otro ser humano, pero, cuando lo son, las de uno no vinculan al otro. Una valoración de la mayoría no crea el bien ni el mal objetivos, ni siquiera para esa mayoría. Decir «esto es malo» no tiene ningún sentido fuera del que se quiera acordar entre quienes hagan esa afirmación. La definición dada por el acuerdo no vincula a quienes no lo comparten. Solo se puede decir «yo considero que esto es malo». Si algo me parece muy malo, yo no puedo decir «esto es malo», pero tampoco lo puede decir, pretendiendo dotar a la frase de un significado objetivo, quien crea que sí puede. No poder decir «esto es malo» no implica ninguna aceptación ni resignación, es solo la constatación de que las afirmaciones morales necesitan definir un sujeto gramatical que sea también sujeto moral. El sujeto gramatical da sentido a la frase, el sujeto moral da sentido a la moralidad. Una afirmación vaga y abstracta se lo quita.
Cualquier pretensión de deducir una moral única, sea por convicción religiosa, metafísica o ideológica, y de querer imponerla, sea por la fuerza bruta, el adoctrinamiento, la mayoría de los votos o el activismo de una minoría militante, supone un acto de intolerancia. Se puede ser intolerante con algunas ideas especialmente perniciosas, pero no con la mayoría de las posiciones morales sobre las que tenemos desacuerdos. No puede haber monopolios morales.
Para imponer la moral de un individuo sobre la de otro basta la fuerza. Para el convencimiento o el acuerdo entre individuos algunas ideas ayudan más que otras. Es conveniente estudiar y entender cuáles son. Eso haría un buen libro sobre ética. Algunas de las ideas referidas a lo inexistente también pueden ayudar. En este último caso, es preferible entenderlas como metáforas o propuestas de puntos de partida, siempre de manera tentativa hasta encontrar otras más convincentes y útiles. He cometido un desliz, he dicho «es preferible» cuando debía haber dicho «yo prefiero» o haber propuesto, por ejemplo, una definición de preferible como aquello que produce mejores acuerdos y convencimientos. O bien, he dicho «es preferible» como metáfora o propuesta de punto de partida. Cometeré esta metáfora más veces.
Nada de lo anterior me obliga a aceptar moralmente nada, solo me obliga la no contradicción de mis propias convicciones morales, si eso me importa. Tampoco impide que, mirando al pasado, veamos un progreso moral sin demasiados altibajos en una escala histórica, ni impide que les pase lo mismo a quienes en su día miren desde el futuro.
Hay tratados de ética que creen probar verdades morales objetivas. Eso es imposible. Otros buscan proposiciones morales compartidas. Eso es posible. Algunos de ellos, de los primeros y de los segundos, confunden ambas cosas. Otros cometen metáforas no siempre aclaradas. Hay intentos de demarcar el ámbito de las proposiciones morales y de mostrar las diferencias entre estas y otros tipos de proposiciones, como hay intentos de buscar el origen de nuestras preferencias morales y de conocer el alcance de su maleabilidad. Eso también hace buenos libros de ética y también ayudará a que podamos entendernos. Este libro tiene fines más modestos, no es un tratado de ética en ninguno de esos sentidos.
Con este libro espero conseguir tres objetivos. El primero, desarrollar el significado de las frases de este manifiesto. El segundo, permitir un planteamiento más claro de los conflictos morales. El tercero, mostrar cómo algunas herramientas del análisis económico, y en particular el concepto moderno de utilidad, sirven para los dos primeros objetivos. Esto último requiere una mayor explicación. Toda la moral consiste en tomar posición en presencia de conflictos morales. Así, el principio «no matarás» nunca ha significado «no matarás nunca», sino una declaración de que las excepciones deben ser las menos posibles. Hay personas que aceptan matar en defensa propia, por venganza o para evitar más muertes. Todas esas personas pueden aceptar también el principio o mandamiento y todas ellas pueden considerar la vida humana como sagrada, pero solo lo estarían haciendo metafóricamente. Quien mata por placer o por interés se excluye del mandamiento. Algo parecido se puede decir de otros principios, como el «no robarás» o el «no mentirás». El análisis económico ha desarrollado sus herramientas para analizar el uso de recursos escasos con fines alternativos. Cumplir con principios morales supone desear fines alternativos. Desear varios fines implica tener que sopesarlos cuando entran en conflicto. Diferentes personas sopesarán los principios de distinta manera. En general, la solución no será la imposición de un principio sobre otros, sino que incorporarán todos, pero ninguno de manera absoluta. En casos particulares sí podrá prevalecer un principio. El análisis y la reflexión nos ayudan a ser coherentes con la manera de sopesar los principios. Hay muchas maneras de ser coherente.
Ser reflexivos y coherentes facilita el desarrollo de las preferencias morales propias y de su aplicación. También facilita los acuerdos y compromisos entre personas que acepten ser reflexivas y coherentes. Hay conflictos morales sobre los que no hay posibilidad o querencia de compromiso. Los derechos humanos reconocidos internacionalmente han dejado de ser negociables en gran medida. Los conflictos morales dentro de las sociedades democráticas, abiertas y con Estado de derecho son, casi todos, mejor tratados cuando se discuten y se llega a compromisos políticos que cuando se imponen por la fuerza o por mayorías escasas. Este libro está orientado a favorecer el planteamiento y discusión de estos conflictos.
En este enlace se accede a la página del libro, con el primer capítulo de muestra.